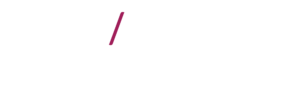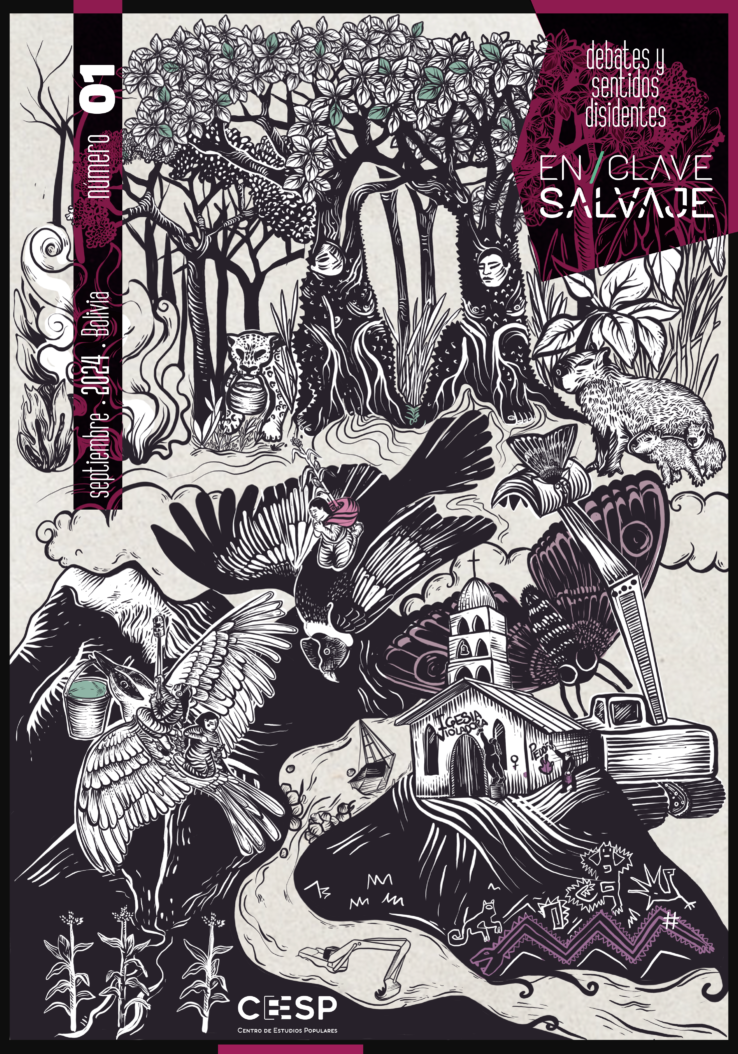Fragmentación y Resistencia
Dinámicas de las organizaciones sociales frente a la disputa política del MAS en Bolivia.
Magali Vienca Copa Pabón 1
Hemos decidido luchar por nuestras demandas legitimas que requiere cada una de las provincias y Ud. hno. presidente conoce muy bien que estamos enfrentando esta crisis global del capitalismo, pero ustedes como autoridades del Estado ¿qué han hecho desde el 2006? (…) ¿Quiénes son responsables? ¿Nosotros somos culpables hoy día de esta crisis profunda económica, política y social que estamos viviendo? No, nosotros no somos culpables, nosotros a lo contrario hemos sido utilizados como servil, como peón, como un pongo político …
David Quispe Mamani
Poncho rojo y ejecutivo de de la FDTC “Tupac Katari”
Audiencia de 05 de julio de 2024 con el presidente Luis Arce
Sentimos que el día de hoy es un día negro para el Tribunal Constitucional Plurinacional y también para la justicia boliviana, dos magistradas suspendidas de sus labores jurisdiccionales y su condición de autoridades.
Efrén Choque (+)
Ex presidente del TCP
Correo del sur, 29 de junio de 2014
Dinámicas de las organizaciones sociales frente a la disputa política del MAS en Bolivia.
Magali Vianca Copa Pabón 1
Hemos decidido luchar por nuestras demandas legitimas que requiere cada una de las provincias y Ud. hno. presidente conoce muy bien que estamos enfrentando esta crisis global del capitalismo, pero ustedes como autoridades del Estado ¿qué han hecho desde el 2006? (…) ¿Quiénes son responsables? ¿Nosotros somos culpables hoy día de esta crisis profunda económica, política y social que estamos viviendo? No, nosotros no somos culpables, nosotros a lo contrario hemos sido utilizados como servil, como peón, como un pongo político …
David Quispe Mamani
Poncho rojo y ejecutivo de de la FDTC “Tupac Katari”
Audiencia de 05 de julio de 2024 con el presidente Luis Arce
Sentimos que el día de hoy es un día negro para el Tribunal Constitucional Plurinacional y también para la justicia boliviana, dos magistradas suspendidas de sus labores jurisdiccionales y su condición de autoridades.
Efrén Choque (+)
Ex presidente del TCP
Correo del sur, 29 de junio de 2014
Resumen
El artículo analiza como el proceso de hegemonía y debacle del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, y posteriormente la administración de Luis Arce, ha conducido a la fragmentación y debilitamiento de las organizaciones sociales en Bolivia. La crisis política y económica de 2019 y el golpe institucional al Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014 son descritos como eventos clave que revelan la estrategia del MAS para consolidar su poder. Además, se examina el impacto del «pongueaje político» y el neoindigenismo en la autonomía de las organizaciones indígenas, mostrando cómo el discurso de inclusión del MAS contrasta con políticas extractivistas que generan contradicciones y conflictos. En este contexto de crisis y tensiones, se subraya la necesidad de una reestructuración y resistencia organizadas, y se aboga por la construcción de nuevas agendas que superen la fragmentación y respondan efectivamente a los desafíos contemporáneos.
Palabras claves: Fragmentación social, Movimiento al Socialismo (MAS), Neoindigenismo, resistencia y crisis política.
Introducción
La disputa sobre el significado de los eventos del 26 de junio de 2024 —cuando parte de las fuerzas armadas, lideradas por el Gral. Juan José Zúñiga, protagonizó un alzamiento armado en la plaza Murillo, manteniendo a Bolivia y la comunidad internacional en vilo durante dos horas hasta su inesperada retirada tras la posesión del nuevo comandante militar— ha desencadenado un debate de si fue «golpe o autogolpe», el cual, no logra explicar la insignificancia2 y absurdez del papel de los actores políticos involucrados. Y tampoco nos permite comprender las múltiples dimensiones de este enredo, donde lo social, político, económico y jurídico se entrelazan, obstaculizando nuestra capacidad para ver más allá de los acontecimientos coyunturales
Me interesa referirme a los puntos de contacto entre los recientes acontecimientos y la situación actual de las organizaciones sociales y su papel en el Estado Plurinacional. Es importante aproximarnos a la situación de las organizaciones sociales frente al desgaste de la agenda social y política de la que fueron protagonistas desde principios de siglo, y ante la disputa política entre Evo Morales y Luis Arce por la presidencia en el bicentenario, en medio de una crisis que se profundiza cada día más.
Las preguntas que guiarán mi exposición son las siguientes:
- ¿Cuál fue el papel de las organizaciones sociales en el proceso de consolidación de la hegemonía del MAS y como fueron impactadas por ésta?
- ¿Qué desafíos y límites enfrentaron las organizaciones sociales en la crisis política de 2019, de ruptura hegemónica del MAS y de crisis sanitaria y económica?
Para abordar estas cuestiones, propongo partir de una reflexión sobre los antecedentes y condiciones actuales de las organizaciones con el gobierno del MAS en sus dos etapas: Evo Morales y Luis Arce. Analizaremos su papel de bisagra entre la lealtad al partido y las demandas de sus bases.
Para lograr este propósito, intentaremos identificar las principales brechas y desafíos que enfrentan los liderazgos sociales para concebir horizontes de renovación y apertura a nuevas agendas de lucha. Estas agendas se extienden más allá de los escenarios electorales y deben hacer frente a la crisis que azota la economía boliviana, caracterizada por la escasez de dólares, el agotamiento de las reservas internacionales, la falta de carburantes y la caída en la explotación del gas y del valor de las exportaciones de gas natural3.
La hegemonía del MAS y la debacle de las organizaciones sociales en Bolivia
En este punto revisaremos algunos aspectos clave sobre la relación del Gobierno de Evo Morales y las organizaciones sociales en el proceso de constitución de la hegemonía del MAS, que sumado al golpe institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional el año 2014, son la base de la hegemonía del partido del MAS.
Fragmentación y debilitamiento de las organizaciones sociales ligadas al MAS-IPSP
Las organizaciones sociales han sido por mucho tiempo la base para grandes transformaciones en el país. Su articulación en torno a agendas históricas de lucha como la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003), las cuales, dieron lugar al Pacto de Unidad4, principal representación de las organizaciones indígenas y campesinas, el cual, tuvo un papel esencial en la Asamblea Constituyente como proponente del proyecto de Constitución, documento en el que se inserta el modelo plurinacional, que es la columna de la Constitución actual.
“Sin embargo, luego de la aprobación del texto constitucional el papel de los movimientos sociales fue la de dotar de legitimidad y gobernabilidad al gobierno, sin lograr una agenda independiente del Estado Plurinacional, en especial las organizaciones sociales matrices afines al MAS.”
Las organizaciones sociales le dieron la fuerza popular necesaria para el éxito electoral del MAS en 2005 (53,7%), 2009 (64.2%) y 2014 (61,4%), no obstante, su participación derivó en su fragmentación política y falta de independencia social y sindical. Esto se debe a que se confunde los papeles de las organizaciones como parte de los procesos electorales del MAS con su papel de agentes de control social frente al Estado Plurinacional. Tom Salman (2011) analiza las relaciones entre la parte del movimiento social que se ha convertido en aparato de gobierno y aquella que ha seguido promoviendo los intereses de sus bases. Destaca que, si bien el MAS pudo agregar muchas de las reivindicaciones de los movimientos sociales que lo apoyaron, ha surgido una grieta entre los movimientos pro-MAS que siguieron siendo movimientos y el MAS como partido de gobierno, ya que el Estado se atribuye la gestión como «logros de los movimientos sociales» sin dar cabida a la resistencia o contestación social.
A esto hay que sumar la injerencia del gobierno de Evo Morales en las organizaciones del Pacto de Unidad generando paralelismo sindical y fragmentación. Un ejemplo fue que tras la salida del Pacto de la CIDOB y la CONAMAQ a consecuencia de la represión a la marcha del TIPNIS5 (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) a inicios del año 2011, el gobierno promovió la toma de oficinas con apoyo policial y apoyó la división de estas organizaciones6. Este fue un primer momento de fragmentación social de las organizaciones matrices con posiciones críticas al gobierno, marcada por la injerencia directa del gobierno, consolidando el paralelismo de una parte progubernamental y varias orgánicas en dichas organizaciones (Kennemore y Postero, 2022; Salazar, 2015)7. El primero se ha caracterizado por la adhesión fuerte al gobierno con una presencia robusta de representaciones campesinas en el aparato de Estado (Portugal, 2022).
Las estructuras que ejemplifican lo afirmado son: el Pacto de Unidad y la CONALCAM (Coordinadora Nacional por el Cambio). Por un lado, el Pacto de Unidad era un espacio de articulación y deliberación, donde las organizaciones, a pesar de sus diferencias, consolidaron un proyecto común en torno a la Asamblea Constituyente con una identidad y fuerza social propia (Schavelzon, 2012: 95). Por otro lado, la CONALCAM, fundada el 22 de enero de 2007, es una instancia de coordinación entre el ejecutivo y legislativo con las organizaciones sociales «de cara a materializar el gobierno de los movimientos sociales» (Lois et al., 2023: 183). En la práctica sirvió para dar legitimidad al gobierno y asumir las disposiciones del gobierno sin ser discutidas de abajo hacia arriba, convirtiéndose en un instrumento de control de la contestación social (Escárzaga, 2017). Las reuniones de la CONALCAM normalmente serán en el palacio de gobierno y el portavoz de las decisiones asumidas será del presidente o las autoridades del Estado.
“En la gestión de Evo Morales se empiezan a normalizar las conferencias de prensa del presidente y ministros rodeados de los dirigentes sociales.”
También, como veremos, es frecuente el uso de los movimientos sociales como masa de respaldo en las concentraciones, campañas electorales y movilizaciones convocadas sin la deliberación reflexiva que debiera ocupar la agenda decisoria de las asambleas, ampliados y congresos.8
La relación entre el Gobierno de Evo Morales y las organizaciones sociales en Bolivia es un claro ejemplo de cómo el control político puede erosionar la independencia y la capacidad contestaria de movimientos sociales históricamente protagónicos. El MAS logró consolidar su hegemonía, pero a costa de fragmentar y debilitar las estructuras orgánicas de las organizaciones. La subordinación de estas organizaciones al partido y al Estado transformó espacios de deliberación y resistencia en meros instrumentos de legitimación gubernamental. Este proceso no solo impidió el desarrollo de agendas sociales independientes, sino que también creó un entorno en el que la competencia por beneficios y posiciones de poder se sobrepuso al verdadero diálogo y la resolución de problemas estructurales. Así, aunque el MAS pudo enarbolar muchas de las demandas de los movimientos sociales, lo hizo bajo un esquema que priorizó la lealtad política sobre la autonomía y la crítica interna, lo cual terminó por socavar la esencia misma de los movimientos que inicialmente le dieron fuerza.
Golpe institucional al Tribunal Constitucional Plurinacional
No se podría explicar el proceso de consolidación de la hegemonía del MAS sin el golpe institucional al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el año 2014. En esta etapa se observa el giro del MAS hacia el “evismo” en la que se coloca en el centro a Evo Morales como condición de continuidad del proyecto, político lo que derivó en la búsqueda de su reelección indefinida. La Constitución textualmente impide la reelección por más de dos gestiones del presidente y vicepresidente del Estado (Art.168 de la CPE), por lo tanto, el MAS precisaba de un artificio legal para viabilizar la reelección.
El año 2011 se realiza la primera experiencia en el mundo de elección de magistrados y magistradas de los máximos tribunales de justicia por voto popular10. De esta manera en la justicia constitucional por vez primera se contaba con magistrados y magistradas elegidos por voto popular, con amplia presencia de mujeres, jóvenes e indígenas; se eligen dos magistrados indígenas: Efrén Choque Capuma (+) y Gualberto Cusi Mamani. Estos nuevos magistrados y magistradas tendrían el mandato de construir una justicia plural y descolonizada, en el marco de un constitucionalismo plurinacional.
Tratándose de una nueva institucionalidad constitucional que empieza encaminar nueva jurisprudencia y lineamientos para la consolidación de la Constitución Política del Estado — los nuevos magistrados y magistradas realizaron cambios institucionales importantes como la creación de la Unidad de Descolonización y la generación de jurisprudencia garantista de los derechos colectivos indígenas frente a los retrocesos de leyes y decretos del nivel central del Estado11— empero este proceso es afectado por un acelerado juicio de político por la Ley del Notariado Plurinacional12 contra tres de los siete magistrados que terminó con su salida temprana del Tribunal.
Veamos la relación entre suspensión de magistrados y magistradas y la reelección de Evo Morales. En febrero de 2014 renuncia, el entonces presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ruddy Flores Monterrey, denunciado por ser funcional al órgano ejecutivo13, en su lugar, Efrén Choque fue posesionado como presidente del TCP con el apoyo de cuatro de los siete magistrados, se trataba de una directiva nueva que no fue del agrado del entonces ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta.
De febrero a julio el gobierno comenzó una campaña de desprestigio del TCP. Por entonces, el presidente Evo Morales en un discurso señaló: «En vano incorporamos poncho, pollera y sombrero porque no cambia nada en la justicia»(Cuiza, 2024), asumiéndose a sí mismo como el único indígena con liderazgo y capacidad. Por otro lado, en esos meses, Gualberto Cusi, magistrado indígena, anunció que se pondría en huelga de hambre si no se generaba una verdadera descolonización de la justicia, en alusión a esta injerencia del ejecutivo. Mientras eso ocurría en los medios de comunicación, diferentes legisladores y autoridades del órgano ejecutivo hablaban de una crisis judicial (EL DIARIO, 2014). La Federación de Asociaciones Municipales (FAM), controlada por alcaldes del MAS, aumentó la presión al TCP por la demora en la revisión de constitucionalidad de cartas orgánicas y estatutos autonómicos. Pienso que este proceso de desprestigio buscaba desgastar la dirección de magistrados “independientes” del Tribunal Constitucional y justificar la injerencia del gobierno a la justicia constitucional.
Posteriormente, el 24 de julio, Efrén Choque denunció fuertes presiones políticas y sociales (CORREO DEL SUR, 2014), con amenaza de juicios a los magistrados y cercos de organizaciones sociales. Días después, el 29 de julio, en horas de la madrugada, la Asamblea Legislativa suspendió a las dos magistradas —mientras Gualberto Cusi fue internado en el hospital— entre tanto, el vicepresidente, Álvaro García Linera salió a declarar ante los medios que pediría sanciones drásticas para las magistradas suspendidas.
En este contexto, el MAS, para garantizar el control total del TCP, hace un último movimiento que tiene que ver con el uso arbitrario de las organizaciones sociales. Un día después de la suspensión de los magistrados, el 30 de junio de 2014, una masa de campesinos dirigidos por la Federación Sindical Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), afiliado a la CSUTCB, sin anuncio previo, sin un pliego petitorio y sin discurso legítimo, extrañamente llegaron a cercar el TCP, dejando sin salida a más de 300 funcionarios hasta horas de la madrugada. En este cerco acorralaron también al presidente del TCP, Efrén Choque, quien a pesar de pedir ayuda policial esta no se hizo presente14. Este cerco, en el fondo, sirvió para presionar a Choque a una Sala Plena para la habilitación de los magistrados suplentes.
Con los nuevos magistrados habilitados, el MAS controla a la mayoría de los magistrados en Sala Plena del Tribunal Constitucional, quienes posteriormente aprueban la Resolución Constitucional 0084/2017 que dispone la reelección indefinida de Evo Morales como derecho humano. Los magistrados Macario Lahor Cortez, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Neldy Virginia Andrade Martínez y Ruddy José Flores son los firmantes de la sentencia de 2017 y todos recibieron compensaciones directas o indirectas posteriormente17. Efren Choque (+), antes de su fallecimiento por COVID-19, confirmó al periodista Humberto Apaza, que él no había cedido a las presiones del gobierno para firmar dicha Sentencia.
“El golpe institucional al Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014 marcó un punto crucial en la consolidación de la hegemonía del MAS.”
Este evento no solo permitió la habilitación de la reelección indefinida de Morales, sino que también evidenció la manipulación de las instituciones judiciales por parte del gobierno. A través de la destitución de magistrados y la presión política sobre el Tribunal, el MAS aseguró un control total sobre el órgano encargado de interpretar la Constitución. Este control permitió la emisión de la Resolución Constitucional 0084/2017, que justificó la reelección indefinida como un derecho humano. La instrumentalización de las organizaciones sociales y la manipulación de las estructuras judiciales no solo socavaron la independencia de estos órganos, sino que también pusieron de manifiesto los límites del proceso de cambio prometido, transformando la narrativa del «evismo» en una lucha por la perpetuidad en el poder, a expensas de la integridad institucional y la verdadera descolonización de la justicia.
Pongueaje político y el neoindigenismo del Estado plurinacional
En su búsqueda de la reelección, Evo Morales y el MAS abandonaron la agenda social del proyecto plurinacional y priorizaron su permanencia en el poder, insistiendo con una repostulación que contradecía los límites constitucionales establecidos por las organizaciones sociales en el proceso constituyente. Desde entonces, se hicieron más evidentes las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, cuyas organizaciones estaban débiles y fragmentadas por la injerencia estatal.
“Un nuevo indigenismo o neoindigenismo20 se reactualiza en el Estado Plurinacional reduciendo la autonomía y capacidad contestaria indígena.”
El Estado define quiénes son los indígenas mediante certificados de ancestralidad21 y genera políticas de identidad que no reflejan las realidades dinámicas contemporáneas de aymaras, quechua y guaraníes urbanos22. Así, se neutraliza su lenguaje y proyectos históricos de lucha para convertirlos en ciudadanos y meros peticionarios dentro del aparato burocrático del Estado.
“Se vuelve a imponer el viejo Estado colonial, pero remozado con un discurso indigenista que apela en todo momento a la diversidad cultural, aunque implementa megaproyectos extractivistas y de despojo en comunidades indígenas.”
Este proceso, desde las reflexiones indianistas, se denomina neoindigenismo extractivista, que implica la integración del indio al mercado capitalista mediante políticas indigenistas de emprendedurismo y desarrollo con mediación del Estado (Cruz, 2018; Duran y Avalo, 2024).
El liderazgo de Evo Morales se sostiene en una narrativa indigenista de victimización del «indio». Se instrumentaliza la racialización para promover la imagen del presidente Evo como el primer presidente indígena, lo que contribuyó a etiquetar como enemigos a cualquier voz disidente, el cual, además sirve de base para la implementación de paquetes extractivistas y de despojo de los territorios indígenas sobre todo en la amazonia y de desconocimiento de los derechos colectivos.
El análisis del «pongueaje político» y el neoindigenismo dentro del Estado Plurinacional revela una profunda contradicción en la implementación de políticas que, bajo el discurso de la inclusión y defensa de los pueblos indígenas, terminan perpetuando estructuras de poder centralizadas y excluyentes. La cooptación y subordinación de movimientos sociales y dirigentes indígenas al proyecto político del MAS no solo desarticuló la capacidad contestataria de estos pueblos, sino que también reforzó una lógica de control estatal similar a la del indigenismo integracionista del siglo pasado. En este contexto, la narrativa indigenista de victimización utilizada por el liderazgo de Evo Morales, lejos de representar genuinamente a las naciones indígenas, sirvió para consolidar una hegemonía política que instrumentaliza la identidad indígena para mantener el poder. Parte de esta narrativa indigenistas tiene que ver con la falta de implementación de los derechos de la madre tierra frente las políticas “desarrollistas” del gobierno del MAS (Gregor, 2022).
Así, el desempeño de la plurinacionalidad y el pluralismo jurídico como nuevos modelos estatales se ven comprometidos por la burocracia institucional heredada del viejo Estado colonial, resultando en una continuidad de políticas indigenistas que no profundizan en la autodeterminación indígena. En lugar de fomentar una verdadera descolonización y liberación, estas políticas reproducen mecanismos de control que limitan los proyectos políticos indígenas, manteniéndolos dentro de los límites e intereses estatales y enmarcados en políticas de despojo y extractivismo.
Deshegemonización del MAS: crisis política de 2019, ruptura y nuevas rearticulaciones de los movimientos sociales
Establecidas las condiciones sobre las cuales se constituye la hegemonía política del MAS, a continuación, describo y analizo lo que sucedió en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, siempre enfocándome en las organizaciones sociales.
La mañana del 10 de noviembre de 2019, Evo Morales anunció un llamado a elecciones en virtud de las irregularidades denunciadas por la OEA en el proceso electoral de lo que sería su cuarto mandato. Horas más tarde, la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones e incluso diputados del MAS pidieron la renuncia de Evo Morales para la pacificación del país —tras semanas de movilizaciones en las calles y un motín policial—. A lo anterior, se sumó la sugerencia del comandante en jefe de las FFAA, para que Evo Morales renuncie (…), que derivó en renuncias, desde el presidente, vicepresidente y ministros hasta los presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa (Kennemore y Postero, 2022). Esta coyuntura de crisis fue aprovechada para la toma del poder por parte de Jeanine Añez, iniciando una gestión de transición altamente polarizada y violenta que costó más de treinta vidas humanas en las masacres de Sacaba y Senkata, seguida de la crisis sanitaria del COVID-19.
Durante las movilizaciones de los “pititas” —denominación creada por Evo Morales para referirse a los bloqueos convocados por el movimiento del 21F de sectores cívicos opositores al MAS—, la presencia de los movimientos sociales en respaldo a Evo Morales fue a través de los sectores más funcionales, como los cooperativistas mineros y las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba. En aquellos momentos, los movimientos sociales enfrentaban una crisis interna por el agotamiento derivado de las disputas por el control de las direcciones políticas. Además, acababan de salir de un escenario electoral donde, como en elecciones pasadas, se cuestionó el “dedazo” desde arriba que impuso candidatos frente a aquellos considerados «orgánicos»23, generando muchas insatisfacciones en los sectores sociales. Como mencionamos, las medidas de control a la contestación social mediante dirigencias sociales funcionales tuvieron como consecuencia la desmovilización y consecuente caída de los liderazgos sociales, particularmente en el sector campesino e indígena pro-MAS.
Tras la renuncia y salida del país de Evo Morales, en un momento clave que requería movilización social, esta no sucedió, y menos aún por la defensa o retorno de Evo Morales, como se ha pretendido exponer en diferentes medios de comunicación internacionales. Las principales direcciones departamentales del MAS, formadas por organizaciones sociales, no estaban orgánica ni políticamente estructuradas para actuar por sí mismas, y menos generar una resistencia a los hechos sin que medien decisiones centralizadas que siempre fueron asumidas desde el ejecutivo (Lois, et al., 2023: 330). La base social estaba paralizada, sin capacidad de movilización social ni una agenda clara para establecer su movimiento. Este proceso de crisis del movimiento-partido-Estado se hace patente en esta etapa. Esta debilidad refleja en cierta manera la insatisfacción por el carácter centralizado en el «decisionismo presidencial» no solo en el Estado sino en el campo social (Jauregui, 2021).
Posteriormente, tras la represión militar en Senkata y Sacaba, el pisoteo de la whipala y las medidas violentas de control en la pandemia, la movilización social retornó a las calles desbordando a las dirigencias sociales desgastadas. Vecinos de El Alto de los diferentes distritos salieron espontáneamente, izaron la whipala, cuestionando el retroceso de sus derechos, el atropello a las mujeres de pollera, el desconocimiento de la Constitución y, sobre todo, el racismo y la discriminación recalcitrante que emergieron del movimiento de clases medias, los llamados «pititas» (Jichha, 2020).
En este contexto, salieron a la luz las fracturas internas del MAS, largamente acumuladas desde gestiones anteriores, donde solo una cúpula parlamentaria, que gozaba de la confianza del jefe, impartía las instrucciones, mientras el resto de los parlamentarios del partido del MAS eran excluidos, muchos de ellos nominados y elegidos con el apoyo de organizaciones sociales y sectores populares. Estos diputados y senadores se quedaron a enfrentar la crisis política y lograron una unidad fundada en los principios orgánicos, con respaldo social, para encarar el régimen de Añez. El rostro que se visibilizó en esta etapa fue el de Eva Copa, como líder de esa fracción del MAS. Puede que la división actual del MAS se iniciara en aquel momento, donde claramente se conformaron dos alas del MAS: una leal a Evo, quien se desentendió de sus responsabilidades saliendo del país, o refugiándose en las embajadas como Adriana Salvatierra y Willma Alanoca y, otra que se quedó, junto con las organizaciones, a exigir y viabilizar la convocatoria a elecciones nacionales.
El liderazgo de Felipe Quispe resurgió en esta etapa, al cuestionar el actuar de la dirigencia social y apostando por una reestructuración de las organizaciones sociales. Antes de su fallecimiento, el Mallku se empeñó en viajar por todas las comunidades del altiplano para la formación de líderes indígenas, apelando a la independencia política de las organizaciones frente al MAS. Ese proceso impactó de forma efectiva y se puede ver que tras su muerte nuevas dirigencias asumieron cargos en el altiplano paceño, en concreto en el sector de los Ponchos Rojos24.
“La recomposición del MAS se da a partir de la diversidad de organizaciones que llegan a tener posturas y posicionamientos heterogéneos luego de la crisis de 2019.”
Esta división entre una elite partidaria operando desde Argentina, frente a las dirigencias racializadas y excluidas del MAS, la fisura entre “evistas” y “masistas” nos da una nueva mirada de este proceso de división. En las elecciones nacionales se pudo observar esta disputa, por un lado, el dedazo del “jefe” que terminó imponiendo a Luis Arce; por el otro, David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez fueron elegidos orgánicamente. Con todo, la fórmula Luis Arce Catacora y David Choquehuanca logró un 55,01% de apoyo del electorado, lo que abrió paso a una nueva etapa del MAS, entre masistas y evistas, dando lugar a la recomposición del partido-movimiento-Estado
Las elecciones subnacionales de 2021 reavivaron los conflictos internos del MAS en torno a la designación de candidatos. Esto se evidenció particularmente en Potosí, donde ocurrió el incidente de los sillazos a Evo Morales, así como en Santa Cruz y El Alto. En esta última ciudad, se dio un caso emblemático: las organizaciones apoyaron masivamente la candidatura de Eva Copa bajo la sigla Jallalla, tras su expulsión del MAS, lo que resultó en una victoria contundente. Paralelamente, Felipe Quispe se postuló con la misma sigla para la gobernación de La Paz, pero su repentino fallecimiento durante la campaña afectó la posibilidad de una rearticulación política y social en torno a una nueva alternativa. Aunque su hijo eventualmente ganó la gobernación, no continuó la línea política de su padre. Los resultados de estas elecciones, celebradas el 7 de marzo de 2021, pusieron de manifiesto un campo de tensión dentro del MAS, sugiriendo el posible fin de un ciclo de hegemonía política que se había extendido por más de quince años (García, 2021).
El período de transición tras la crisis de 2019 se caracterizó por el resurgimiento de voces propias en muchas organizaciones y la emergencia de nuevos liderazgos. Entre ellos, destacó Orlando Gutiérrez de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, pilar fundamental de la Central Obrera Boliviana. Gutiérrez encabezó el movimiento social más fuerte contra el régimen de Añez y, a pesar de su prematura muerte en circunstancias poco claras, logró cuestionar las dinámicas centralistas del MAS, especialmente cuando Evo Morales dirigía desde Argentina. Su objetivo era recuperar el carácter social e histórico de la lucha.
Este proceso reavivó el espíritu combativo de numerosos sectores sociales, que se manifestaron de manera auténtica, sin protagonismos individuales ni lógicas partidarias, en respuesta al impacto de un régimen de derecha considerado racista y violento. En consecuencia, las organizaciones sociales, ahora más conectadas con sus bases, comenzaron a deliberar activamente en asambleas, cabildos y congresos. Así, generaron una agenda propia dentro de un movimiento de resistencia social que ganó fuerza en diversos momentos, logrando imponerse a pesar de la continua injerencia de la cúpula del MAS.
Los pasos seguidos por los sectores sociales, las estructuras orgánicas y las mismas bases fueron renovar la dirigencia e impulsar un proceso de cambio en las estructuras de poder. Este proceso se hizo patente, avanzando de forma irreversible. El cuestionamiento a la hegemonía del MAS y la crítica a las medidas que asumió el gobierno para la permanencia en el poder de Evo son señales de dicho proceso. Esto se debe, principalmente, a que los sectores sociales se percataron de que se estaban sacrificando las bases de las organizaciones sociales pro-MAS en favor de un gobierno que, al final de cuentas, priorizaba sus intereses de partido por encima de las demandas sociales que resurgían durante la crisis de la pandemia, cuando las necesidades se volvieron más apremiantes.
La crisis política de 2019 en Bolivia no solo evidenció la caída de la hegemonía del MAS, sino que también catalizó una profunda reestructuración en el tejido social del país. La renuncia de Evo Morales desató una serie de eventos que desnudaron las debilidades estructurales de un movimiento que, durante años, había dominado el escenario político. La violencia del régimen de Añez y la crisis sanitaria expusieron las fracturas internas y la falta de preparación de las organizaciones sociales para enfrentar una crisis de tal magnitud.
A medida que las bases sociales se reorganizaban, emergieron nuevos liderazgos que cuestionaron la centralización del poder y el control desde la cúpula del MAS, marcando el principio de una etapa de reconfiguración política. La realidad post-2019 sugiere que la verdadera fuerza política podría residir en la capacidad de las organizaciones sociales para adaptarse, reinventarse y confrontar un sistema que, aunque desmoronado, sigue ejerciendo una influencia considerable.
Ruptura partidaria del MAS: movimientos sociales en el gobierno de Luis Arce Catacora
La figura de Luis Arce en el gobierno, en un contexto de polarización y de alta conflictividad social, constituía una oportunidad para reconducir el partido, generar una plataforma institucional para el cumplimiento de la Constitución y posibilitar una relación distinta entre el Estado y los movimientos sociales. Empero, la actual narrativa de golpe/autogolpe, instalada luego del 26 de junio de 2024, nos conduce al terreno de la realidad política donde se visibilizan las dificultades, limitaciones y brechas del movimiento-partido-Estado. Para analizar la situación actual de los movimientos sociales en un contexto de disputa política entre «arcistas» y «evistas», examinaremos los casos concretos de los Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” y la Asamblea de la Alteñidad.
Golpe sindical a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” y los Ponchos Rojos
El 24 de julio de 2024 un grupo de dirigentes con el apoyo policial y respaldados por el Estado promueven un golpe institucional, mediante la toma violenta de las oficinas, de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” conforme denunció David Mamani Quispe25, elegido primer ejecutivo departamental, por unanimidad de las 20 provincias en un congreso semanas antes. Al tomar las oficinas de la Federación se crea un paralelismo sindical que neutraliza las demandas sociales que este sector exige al gobierno. A tiempo de tomar posesión del cargo, el 2 de junio, expuso a los medios de comunicación el pliego de peticiones de demandas sociales de las 20 provincias de La Paz, dejando clara su postura de exigir el cumplimiento de la Constitución, de reavivar a lucha histórica y el deseo no ser adormecidos ni manejados por ningún gobierno. Cuestionó la división en las organizaciones como consecuencia de la división interna en el MAS (El Deber, 2 de junio).
A la cabeza este nuevo secretario ejecutivo, la federación hizo llegar al gobierno un pliego de 100 puntos. Entre ellos se exigió la rebaja de sueldos a los servidores públicos y se hizo conocer las afectaciones que sufre su sector debido a la escasez de combustible, la subida de precios de la canasta familiar, entre otros problemas. En este pliego se exigía la atención de sus demandas (ABI, 2024). Es decir, mientras que Arce está viviendo su “golpe de Estado” convocando a las organizaciones sociales a una marcha en defensa de la democracia realizado el 15 de julio de 2024, las organizaciones sociales independientes, como la Federación Departamental de Campesinos de La Paz, deciden con el respaldo de la mayoría de las provincias no asistir a esta convocatoria hasta que no se atienda sus reivindicaciones sectoriales. Esta decisión es un paso para dejar de ser un instrumento de un partido y convertirse en un vehículo de lucha sindical “por los intereses y reivindicaciones de los pueblos”, como mencionó David Mamani, en su discurso en el congreso campesino.
El golpe sindical es efecto de este control que inició en la gestión de Morales y se reedita en el gobierno de Luis Arce. El paralelismo hace patente la intervención del Estado en las organizaciones sindicales críticas y contestatarias reduciendo su capacidad de acción social. Pero no es la primera intervención de Luis Arce, otro ejemplo es la fragmentación de los Ponchos Rojos
Los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos, desde 2022, han amenazado con retirar su apoyo al presidente Luis Arce si no se aprueban proyectos de impacto para el departamento de La Paz, incluyendo la instalación de una empresa de energía solar. Su crítica principal se basa en que el gobierno del MAS habría realizado grandes inversiones en otros departamentos como Santa Cruz y, especialmente, en el Chapare, mientras que en Achacachi ni siquiera se habría concluido la obra de la cancha del municipio (ANF, 2022). Este sector protagonizó una marcha el 21 de noviembre de 2022 con un pliego de 41 puntos, que fue reprimida por la policía al intentar ingresar a la plaza Murillo en La Paz (Los Tiempos, 2022). Su líder Ruddy Condori también denunció intentos de división en su organización (ANFb, 2022), hecho que se efectiviza en octubre del mismo año cuando aparece una dirigencia paralela de los Ponchos Rojos26. Nuevamente aquí vemos una dirigencia funcional al partido de gobierno y otra parte orgánica con un pliego de demandas de sus bases.
El golpe sindical y paralelismo en la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” y los Ponchos Rojos ilustran la intervención del Estado en estas estructuras, evidenciando una estrategia de control similar a la de la era de Evo Morales. La toma violenta de oficinas y la creación de dirigencias paralelas no solo neutralizan la capacidad contestataria, sino que también rompen con la independencia y auténtica representación de los movimientos sociales.
La negativa de organizaciones como la Federación de Campesinos de La Paz a asistir a convocatorias gubernamentales sin que se atiendan sus reivindicaciones sectoriales subraya un cambio significativo: una transición de ser meros instrumentos del partido a convertirse en vehículos de lucha por los intereses y reivindicaciones de sus bases.
“También muestra la frágil realidad política actual del Gobierno que sugiere que la estabilidad gubernamental dependerá cada vez más de la intervención violenta interna y la represión a sectores movilizados.”
Fragmentación de la Asamblea de la Alteñidad de la ciudad de El Alto
La asamblea de la Alteñidad se fundó el 07 de mayo de 2022 en una multitudinaria concentración de distritos de la FEJUVE, organizaciones de la COR, federaciones de gremiales independientes y organizaciones indígenas y campesinas de los distritos rurales, para mostrar la unidad tras décadas de divisiones y fragmentación. Esta articulación se dio en torno al liderazgo de Eva Copa, con miras a generar un movimiento social y político unido desde la ciudad de El Alto para exigir el desarrollo de la urbe alteña, abandonada pese a ser el bastión de lucha social. En este encuentro se proclamó el manifiesto de la alteñidad, que contiene demandas de los movimientos sociales de El Alto dirigidas al gobierno central, departamental y municipal, y se proyecta a ser la primera ciudad en desarrollo y población del país frente a Santa Cruz y Chapare.
En un primer momento, la Asamblea fue independiente del MAS, exigiendo atención a sus demandas al gobierno y generando una voz regional frente a la defensa de los límites, al Censo y al respeto de la unidad de las organizaciones sociales, proclamando una identidad política independiente y en contra de la injerencia política (manifiesto de la Alteñidad, 2021). Es fundamental reconocer la diversidad de organizaciones que dieron forma a esta Asamblea: una FEJUVE territorial; FEJUVE SUR (Distrito 8); la Central Obrera Regional (COR) que aglutina a trabajadores gremiales, fabriles y obreros; y organizaciones rurales como FESUCARUSU (Federación Sindical Única de Comunidades Agrarias de Radio Urbano y Suburbano) y el Consejo de Autoridades Indígenas Originarias «Julián Apaza». Así, esta unidad se constituyó en un avance significativo en el camino hacia la rearticulación de las organizaciones fuera de la hegemonía masista.
Así, este se convirtió en un proceso importante de reconfiguración de las organizaciones de la ciudad de El Alto, un proceso en el que también se renovaban liderazgos, sin embargo, este se vio nuevamente truncado. Eva Copa se reunió en reiteradas oportunidades con el presidente Luis Arce, expresando su respaldo al gobierno desde un discurso de renovación. De manera paralela, la Asamblea de la Alteñidad comenzó a emitir una serie de pronunciamientos en los que se dejó de lado la agenda social y se plantea el respaldo a la gestión de Luis Arce Catacora. La Asamblea fue partícipe de las distintas concentraciones de apoyo al gobierno entre octubre y noviembre de 2022 (Pronunciamientos de la Asamblea de la Alteñidad, 2022).
El 26 de junio de 2024, frente al despliegue militar del Gral. Zúñiga, la Asamblea de la Alteñidad hizo evidente su primera fisura con el manifiesto el pronunciamiento del 26 de junio de 202427, cuando la Asamblea define convocar de manera independiente a un bloqueo de 24 horas. exigiendo el respeto de la democracia e inclusive el traslado del regimiento militar Ingavi de la urbe alteña, empero al día siguiente la COR declina de ir al bloqueo y declara su apoyo incondicional al presidente Arce sin consenso con las demás organizaciones, fracturando la unidad de la Asamblea. Este episodio subraya una lucha interna entre la COR y las FEJUVE28. Esta primera fisura divide a organizaciones funcionales al gobierno nacional (COR) y otras funcionales al gobierno municipal (FEJUVE), sin construir una verdadera independencia orgánica del Estado. En ambos escenarios la unidad de la Asamblea abandona la agenda regional basado en sus necesidades sectoriales y en la articulación en torno a una agenda propia, recuperando las luchas históricas del pasado.
Por otra parte, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno normaliza las prácticas de cooptación, división y paralelismo en las organizaciones sociales como parte de las estrategias para mantener la gobernabilidad. Las organizaciones reducidas en instancias de respaldo y apoyo se disputan espacios de poder, cuotas y beneficios para la dirigencia.
En este contexto, surge la necesidad de distinguir entre la organización que forma parte del Estado y aquella que escucha a sus bases. Se observa una disputa con el Estado en determinados momentos, generando movilización social cuando los líderes sociales atienden a sus bases y se apegan a su mandato, es decir, desde una agenda social propia.
Esto demuestra la necesidad de reestructuración de las organizaciones sociales más allá de la dicotomía Evo-Arce, proceso que es resultado del desgaste de las prácticas prebendales y de la división interna del MAS. Estamos en un contexto que demanda urgentemente un cambio en las dinámicas de relacionamiento entre el Estado y los movimientos sociales: pasar de una relación de negociación por espacios de poder a una de interacción, con liderazgos que tengan una conciencia social no subordinada a compromisos políticos, sino basada en las demandas y necesidades territoriales y orgánicas que sostienen a las organizaciones sociales, cuya continuidad va más allá de la existencia de un partido político.
La fragmentación de la Asamblea de la Alteñidad en la ciudad de El Alto evidencia un complejo proceso de reconfiguración de las organizaciones sociales, atrapadas entre el control estatal y las demandas de sus bases. Aunque inicialmente se presentó como un movimiento independiente del MAS, aunque apegado al gobierno local, estaba orientado a una agenda regional autónoma frente a Santa Cruz y al Chapare, la Asamblea gradualmente se alineó con el gobierno de Luis Arce, dejando de lado sus reivindicaciones originales. Esta transición ha debilitado su capacidad de actuar como un verdadero representante de las necesidades y aspiraciones de la población alteña, sumiendo a las organizaciones en luchas internas y divisiones funcionales al poder político.
El desafío ahora es reconstruir la identidad y autonomía de las organizaciones sociales en El Alto, superando la dicotomía Evo-Arce y enfocándose en una agenda basada en las demandas y necesidades territoriales, además de cambiar las relaciones entre el gobierno municipal y las organizaciones. La necesidad de una reestructuración profunda se hace evidente, promoviendo liderazgos comprometidos con una conciencia social que trascienda los compromisos políticos y responda genuinamente a sus bases. Esta reestructuración es crucial para restaurar la confianza y la capacidad de movilización de las organizaciones sociales alteñas, asegurando su continuidad y relevancia más allá de la existencia de un partido político en el poder.
En este contexto, la Asamblea de la Alteñidad enfrenta un dilema fundamental: redefinir su rol y estrategias para no perder su esencia como movimiento social representativo. La crisis actual demanda un cambio en las dinámicas de relación con el Estado (nacional y municipal), pasando de una negociación de poder a una interacción basada en el respeto y la atención a las demandas de sus bases. Solo así, las organizaciones sociales podrán recuperar su protagonismo histórico y continuar siendo pilares de la lucha social en Bolivia.
A modo de conclusión: horizontes
Hemos visto el proceso de articulación de las organizaciones sociales en Bolivia, tuvieron un rol histórico y protagónico desde la llamada «Agenda de Octubre» (2003) hasta la aprobación de la Constitución Política del Estado (2009) esta última como Pacto de Unidad.
Si bien el MAS-IPSP nace como un movimiento político y social emergente de una parte de las organizaciones sociales —Federación del Trópico de Cochabamba— con base en una agenda común que surge de las luchas sociales y articula al resto de organizaciones, más adelante, cuando se llegó al gobierno, se dio una tendencia a la burocratización política partidaria. Esto se expresa en la conformación de la CONALCAM con la finalidad de controlar la contestación social y la crítica interna de las organizaciones, lo que, junto al golpe institucional al TCP, posibilitó la hegemonía del MAS. Es preciso señalar que la suspensión de magistrados el año 2014 fue un antecedente importante para explicar el actual conflicto de poderes29.
En este periodo, el MAS consolida una hegemonía que se sostiene sobre la base del desmantelamiento social y del control institucional de los órganos de poder. La judicialización de la política es una consecuencia de esta hegemonía, por ello no se podría hablar de la existencia de un suprapoder constitucional, ya que las condiciones de ejercicio de los magistrados del TCP han sido de subordinación política. Tampoco se podría hablar de una desinstitucionalización, ya que apenas se estaban construyendo los primeros pasos de la justicia plurinacional, en ese momento no se contaba con la solidez que necesita toda institución para adecuarse, trastocarse y descolonizarse.
Entonces, el papel transformador de las organizaciones sociales —que fue posible justamente en tiempos de movilización social e inclusive en la movilización electoral que canalizó la aprobación del nuevo texto constitucional (2009)— se canalizó hacia la cooptación, clientelismo y fragmentación, lo que desmanteló la capacidad de contestación social. Esta situación impactó en la forma en que se encaró la crisis de 2019, con unas organizaciones sociales desmovilizadas y en medio de la crisis de la pandemia.
En esta crisis social y política resurge nuevamente una movilización social que desborda a las dirigencias y busca recuperar organicidad hasta llegar a la elección nacional. Los movimientos sociales intentaron rearticularse en un contexto de deshegemonía del MAS. En esa elección el MAS se recompone como fuerza política en torno a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca en el gobierno y con Evo Morales a la cabeza del partido. Sin embargo, el retorno del MAS como maquinaria electoral también supuso un proceso de cierre al proceso de reconfiguración interna que estaban viviendo de varias organizaciones y la recomposición de dirigencias funcionales al gobierno.
Ahora bien, Luis Arce, sin mediar una autocrítica dentro del MAS, reprodujo las mismas lógicas de desestructuración de las organizaciones sociales de los tiempos de Evo Morales, viéndolas solamente como un medio para permanecer en el poder. El gobierno se ha posicionado por encima de las organizaciones y no en una relación horizontal desde la cual atender a las demandas sociales y resolver problemas estructurales del colonialismo, patriarcalismo y neoliberalismo.
En la gestión de Arce también se hizo patente la división al interior del MAS, lo que automáticamente ha profundizado la crisis de las organizaciones sociales. En este contexto, casos como los de la Asamblea de la Alteñidad, los Ponchos Rojos y la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari, evidencian el devenir político y social, con procesos de rearticulación, división y construcción de agendas sociales para enfrentar las crisis políticas, sociales y económicas que se avecinan.
Como ejemplo la instrumentalización de esta lógica indigenista colonial se tiende a mostrar al indio como sujeto revolucionario en El Alto, Achacachi u otras regiones. Sin embargo, los verdaderos espacios de toma de decisiones —en los que se define el desarrollo económico, político y social de gran escala— suceden en otros escenarios, como, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra. Allí se desarrolló el encuentro del G77 en la gestión de Evo Morales y, recientemente, llegó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el pasado martes 9 de julio de 2024, para sostener reuniones con el gobierno y empresarios privados. La pregunta es: ¿por qué no se sostienen reuniones, encuentros, foros, etc., en la ciudad de El Alto, Achacachi u otros lugares donde está la clase que reivindica el Estado Plurinacional?
Ante este escenario, lo que se espera de las organizaciones sociales es una respuesta urgente respecto a: reestructurar sus instancias orgánicas y de representación, generar pensamiento crítico y establecer una agenda de cara a la crisis política, social y económica actual. Es necesario reavivar las luchas sociales apegadas al mandato social de sus bases, retornar al camino para que continúen en ese horizonte de agendas históricas de luchas por la liberación.
Bibliografía
ABI, 2024, «Arce convoca a la Federación Tupac Katari de La Paz a retomar el diálogo el 17 de julio». Versión digital: https://www.abi.bo/index.php/noticias/feeds/34-notas/noticias/gobierno/52348-arce-convoca-a-la-federacion-tupac-katari-de-la-paz-a-retomar-el-dialogo-el-17-de-julio (Acceso última vez: 30/08/2024)
ANF, 2022a, «Ponchos Rojos amenazan con quitar apoyo a Arce y le exigen obras de impacto para La Paz», Agencia de Noticias Fides, 20 de agosto. Versión digital: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/ponchos-rojos-amenazan-con-quitar-apoyo-a-arce-y-le-exigen-obras-de-impacto-para-la-paz-417120 (Acceso última vez: 30/08/2024)
ANF, 2022b, «Ponchos Rojos se reúnen con Arce y le reclaman por tratar de dividir a su organización», Agencia de Noticias Fides, 13 de octubre. Versión digital: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/ponchos-rojos-se-reunen-con-arce-y-le-reclaman-por-tratar-de-dividir-a-su-organizacion- (Acceso última vez: 30/08/2024)
Castoriadis, Cornelius, 2007, La institución imaginaria de la sociedad (Buenos Aires: Tusquets).
Cuiza, P., 2014, «Presidente: ‘En vano incorporamos poncho, pollera y sobreros, porque no cambia nada’ en la Justicia», La Razón, 11 de febrero. Versión digital: https://www.la-razon.com/lr-article/presidente-en-vano-incorporamos-poncho-pollera-y-sobreros-porque-no-cambia-nada-en-la-justicia/ (Acceso última vez: 30/08/2024)
Cruz, Gustavo Roberto, 2018, «La crítica al indigenismo desde el indianismo de Fausto Reinaga», Cuadernos Americanos Nueva Época (México D.F.), N° 165, octubre 2018, pp. 159-182.
CORREO DEL SUR, 2014, «Tribunos: Las presiones maltratan la institución», CORREO DEL SUR, 24 de julio. Versión digital: https://hemeroteca.correodelsur.com/2014/07/24/23.php (Acceso última vez: 30/08/2024)
Duran, Valeria y Avalo, Ana Valeria, 2024, «Pachamama no te cuido’ Institucionalidad indigenista en contextos neoextractivistas en Jujuy, Argentina (2015-2022)», Debates en Sociología (Lima), N° 58, junio 2024, pp. 171-206.
Escárzaga, Fabiola, 2017, «El conflicto de intereses entre indígenas y campesinos en el gobierno del cambio en Bolivia» en Gaya Makara (coord.), ¿Estado Nación o Estado plural? Pueblos indígenas y el Estado en América Latina (siglo XXI) (México D.F.: Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y Universidad Nacional Autónoma de México), pp. 213-234.
El Diario, 2014, «Catastrófica crisis del Órgano Judicial», EL DIARIO, 25 de abril. Versión digital: https://www.pub.eldiario.net/noticias/2014/2014_04/nt140425/editorial.php?n=3&-catastrofica-crisis-de-organo-judicial (Acceso última vez: 30/08/2024)
García, Fernando, 2021, «Reconfiguraciones del MAS en Bolivia», NODAL, 25 de febrero. Versión digital: https://www.nodal.am/2021/02/reconfiguraciones-del-mas-en-bolivia-por-fernando-garcia-yapur/ (Acceso última vez: 30/08/2024)
Gregor Barié, Cletus, 2022, «Doce años de soledad de los derechos de la Madre Tierra en Bolivia», Naturaleza y sociedad, desafíos medioambientales, diciembre. Versión digital: https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/nys/article/view/4751/4363 (Acceso última vez: 30/08/2024)
Jauregui, Liliana, 2021, «El MAS-IPSP en la transición posevista» en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (ed.), Democracia en vilo, pandemia y gobernanza política en Bolivia (La Paz: PNUD), pp. 173-202.
JICHHA, 2020, Whipala, crisis y memoria. Senkata no te merecen (La Paz: JICHHA).
Kennemore, Amy y Postero, Nancy, 2022, «Cómo entender la crisis electoral de 2019 en Bolivia: lecciones de los movimientos sociales indígenas», Foro Internacional (Ciudad de México), Vol. 62, N° 4, octubre-diciembre, pp. 877-916. Versión digital: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2022000400877#fn30 (Acceso última vez: 30/08/2024)
Lois, María; García, Raúl y García, Álvaro, 2023, El proceso de cambio en Bolivia (2005-2020) (Buenos Aires: Ediciones Akal).
Los Tiempos, 2022, «Reprimen a los Ponchos Rojos por demandar atención del Gobierno», Los Tiempos, 22 de noviembre. Versión digital: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221122/reprimen-ponchos-rojos-demandar-atencion-del-gobierno (Acceso última vez: 30/08/2024)
Mancilla, Abraham, 2016, Poder y masacre en El Alto, la mafia sindical alteña (La Paz: Viejo Topo).
Marchesino, César, 2022, Entre la insignificancia y la creación, subjetividad y política de C. Castoriadis (Buenos Aires: Prometeo Libro).
Portugal, Pedro, 2022, «Pedro Portugal explica la inevitable catástrofe del MAS», Entrevista de publicobo, 8 de julio. Versión digital: https://youtu.be/I5rOmHBKWOQ (Acceso última vez: 30/08/2024)
Reinaga, Fausto, 2010, Revolución India (La Paz: Minka).
Salazar, Huascar, 2015, Se han adueñado del proceso de lucha. Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS (Cochabamba: SOCEE/Autodeterminación).
Salman, Ton, 2011, «Entre protestas y gobernar. Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS», Tinkazos (La Paz), N° 29, pp. 21-43. Versión digital: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-74512011000100003 (Acceso última vez: 30/08/2024)
Schavelzon, Salvador, 2012, El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, etnografía de una asamblea constituyente (Buenos Aires: CLASCO/CEJIS/IWGIA/PLURAL).
1 Doctorante en Derecho, maestra en Derechos Humanos (UASLP, México), abogada, ex dirigente estudiantil (2000-2003), investigadora y activista aymara. Miembro del colectivo Jichha. Trabajó en la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional (2012-2014), la Defensoría del Pueblo (2015) y la Alcaldía de la ciudad de El Alto (2021-2022). ⇑
2 Para Castoriadis, siguiendo a Marchesino, la insignificancia expresa un espacio político público/privado (ágora) que si bien en el discurso clama la democracia en la práctica se trata de una sociedad masificada y manipulada en un espacio que es homogenizado, mercantilizado y televisado y donde el ejercicio crítico reflexivo de los ciudadanos está vedado porque lo que los sujetos puedan opinar estaría distorsionado entre la retórica de los agentes políticos y la imposibilidad de incidir de manera efectiva y material en la vida política del país (Marchesino: 2022, 194) ⇑
3 La explotación del gas fue la principal fuente de ingresos del país en la pasada década y media, debido a los favorables precios de las materias primas en el mercado externo, la cual, no fue aprovechada para diversificar las fuentes de ingresos y la industrialización. ⇑
4 El Pacto de Unidad es una alianza de las principales organizaciones indígenas de Bolivia, fundada el año 2004, a pesar de que ha variado en su composición inicialmente fue conformada por cinco organizaciones matrices: La Confederación Sindical Únicas de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB, la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia – CSCIB, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia- CIDOB y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). El Pacto de Unidad fue creado el año 2004 en un periodo de alta conflictividad social que se tradujo en la caída del gobierno de Carlos Mesa, poco después de la renuncia y salida del país de Gonzalo Sánchez de Lozada en la guerra del gas (Escárzaga, 2017). ⇑
5 Esto se debió a la insistencia del gobierno de Evo Morales de construir una carretera a través de este territorio sin consultar a los pueblos indígenas, en contrasentido con la gramática de socialismo comunitario y el vivir bien largamente sostenido por el discurso del MAS. ⇑
6 El año 2012, el bloque pro-MAS, a la cabeza de Melva Hurtado y con apoyo material del gobierno, tomó las oficinas de la CIDOB, generando una institución paralela a la de la CIDOB-orgánica. De igual forma, a inicios de la gestión 2014, con ayuda de fuerzas policiales, el ala pro-MAS tomó físicamente las oficinas del CONAMAQ, generando un paralelismo entre orgánicos y oficialistas. Esto se hizo para allanar el terreno de la reelección de Evo Morales en su segundo mandato, después de aprobada la Constitución. ⇑
7 Esta fragmentación muestra también la construcción de etnicidades diferentes que distingue la agenda sindical campesina en torno a la CSUTCB y la Bartolina Sisa frente a la agenda indígena de la CIDOB y CONAMAQ, ésta última con una agenda propia que surgen a la marcha por el territorio y la dignidad de 1990 (Postero, 2009). ⇑
8 Está pendiente investigar y analizar con mayor profundidad hasta qué punto las organizaciones funcionaron como parte del Estado, es decir, como una bisagra entre las demandas sociales, los intereses partidarios y los intereses estatales, entre la lealtad al «jefe» o a sus bases. ⇑
9 Conforme el art. 198 de la Constitución boliviana, el Tribunal Constitucional es el único ente cuya interpretación de la Constitución tiene efecto vinculante, ejerce control concentrado de constitucionalidad, vela por la supremacía de la constitución y precautela por el respeto de los derechos y garantías constitucionales. ⇑
10 Esta primera elección, al ser una primera experiencia, no tuvo un adecuado manejo de la información, por lo que la población no estuvo muy informada. Hubo un elevado ausentismo y muchos votos nulos (42%). ⇑
11 Entre las que destaco las SSCCPP 0026/2013, 874/2014 y la DCP006/2012 que interpreta y aplica de forma amplia los ámbitos de vigencia de la justicia indígena, en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en el caso de actividades mineras y de persecución penal a lideres y defensores indígenas. Asimismo, la SCP 0039/2014 que insta la incorporación del pueblo indígena Qhara Qhara, Yampara y Guarani en el Estatuto Autonómico Departamental de Chuquisaca y la carta orgánica de Sucre. ⇑
12 El 14 de mayo de 2014, la comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional compuesta casualmente por el magistrado Gualberto Cusi y las magistradas Ligia Velásquez y Rosario Chanes dar curso a la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la ley respecto al proceso de selección de notarios y notarias de Bolivia, en tanto se resolvería la acción de constitucionalidad de dicha norma. Sin embargo, esta figura fue forzada para que bajo el argumento de daño al sistema notarial se suspende a las magistradas dentro de un juicio político para garantizar el golpe institucional al TCP. Y El 29 de julio de 2014 los asambleístas del MAS que suman dos tercios suspendieron y cesaran de sus funciones a las magistradas y más tarde al Magistrado Gualberto Cusi. ⇑
13 Ruddy Flores fue denunciado por los magistrados suspendidos por promover desde dentro del TCP el golpe institucional y promover la emisión de la sentencia de la reelección. ⇑
14 Fuente, periódico Correo del Sur: https://hemeroteca.correodelsur.com/2014/07/31/34.php ⇑
15 En el marco de la democracia plural se establece la representación indígena directa de los pueblos indígena minoritarios en base a circunscripciones especiales indígenas, en la CPE y la ley de Régimen Electoral. ⇑
16 Un reportaje que muestra esta lucha del pueblo Qhara Qhara para su inclusión en cartas y estatutos autonómicos y el asedio violento que sufrieron por la FUTPOCH en su vigilia a las afueras del TCP, que además refleja los retrocesos y paradojas del Estado Plurinacional, ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/GPmzXvfXAK8 (consultado el 08 de julio de 2024) ⇑
17 Ruddy Flores actualmente es jefe de Gabinete del vicepresidente David Choquehuanca, el resto de los magistrados tuvieron cargos importantes dentro del gobierno (ver: https://elpotosi.net/local/20240102_los-exmagistrados-que-avalaron-su-reeleccion-fueron-premiados-por-evo.html ) ⇑
18 Entre las reformas constitucionales de 1967 que devinieron a la Revolución Nacional de 1952 se encuentra el voto universal, la reforma agraria, nacionalización, entre otras. ⇑
19 Recordemos el paquete de leyes que reduce las competencias indígenas en materia de justicia, las brechas de acceso a la autonomía indígena y la burocratización de la participación social, que afectaron de manera negativa en la incidencia real del indígena en el Estado Nación. ⇑
20 El indigenismo que surgió con el Congreso Interamericano de Pátzcuaro (México) en 1940 para integrar al indígena al Estado Nación. ⇑
21 Uno de los requisitos para que los pueblos indígenas puedan convertirse en autonomías indígenas es presentar un certificado de ancestralidad que es tramitado ante el órgano electoral. ⇑
22 Ejemplos de esto son el Viceministerio de los Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, el ex Viceministerio de Autonomía Indígena, la Sala Especializada Indígena en el Tribunal Constitucional, entre otras. ⇑
23 Se denomina orgánicos a quienes son elegidos por la mayoría de las bases sociales de cada organización, son fracciones disidentes que se oponen a la directivas y dirigentes paralelos que tomaron el poder ayuda del gobierno del MAS, es decir “inorgánicamente”. ⇑
24 Los Ponchos Rojos son un movimiento indígena originado en Achacachi, Bolivia, estrechamente ligado a la herencia de Túpac Katari, líder de la rebelión indígena del siglo XVIII. Este grupo, simbolizado por el poncho rojo que utilizan, representa la lucha por la justicia y los derechos de los pueblos aymaras. Aunque su nombre se popularizó a partir de los conflictos sociales de 1999-2003, el movimiento tiene raíces más profundas en la historia de resistencia indígena y la reivindicación de la identidad y los derechos comunales. Los Ponchos Rojos han jugado un papel crucial en la política boliviana, participando en la lucha por la autonomía indígena y la conservación de los recursos naturales. ⇑
25 David Mamani Quispe pertenece al sector de los ponchos rojos de la provincia Omasuyus, es de formación sociólogo. Fue elegido secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, el 02 de junio de 2024, en el XXVI Congreso de dicha organización. En ese evento se expulsó a la policía nacional, quedándose a cargo de la seguridad únicamente la policía sindical, en tiempos de Evo Morales la policía nacional servía para controlar y garantizar que el ala progubernamental se imponga. ⇑
26 Ruddy Condorí denunció que el gobierno acallaba a los dirigentes con movilidades, sedes y cargos. ⇑
27 Manifiesto de la Asamblea de la Alteñidad del 26 de junio de 2024, en: https://www.facebook.com/share/p/N79B8rz6f7u6ucCe/ ⇑
28 Desde la gestión de Morales las divisiones y fragmentaciones de la FEJUVE han sido frecuentes, llegando hasta cuatro direcciones, en la actualidad las más fuertes son la FEJUVE lideradas por Juan Saucedo y la FEJUVE SUR (distrito 8). ⇑
29 Por un lado, el ala «evista» controla el parlamento con apoyo de los parlamentarios de oposición. Por otro lado, el TCP se mantiene cercano a Arce, manteniendo en la ilegalidad la postulación de Evo Morales a cambio de la prórroga de los magistrados que hacen parte de este tribunal, lo que deriva en una justicia totalmente politizada y subordinada a los intereses políticos coyunturales. ⇑
- Todos
- Coordenadas
- Dossier
- Otros Lenguajes
- Resonancias
Suzanne Kruyt,Daniela Toledo y Huáscar Salazar | 13 de Septiembre 2022

Con el apoyo de: